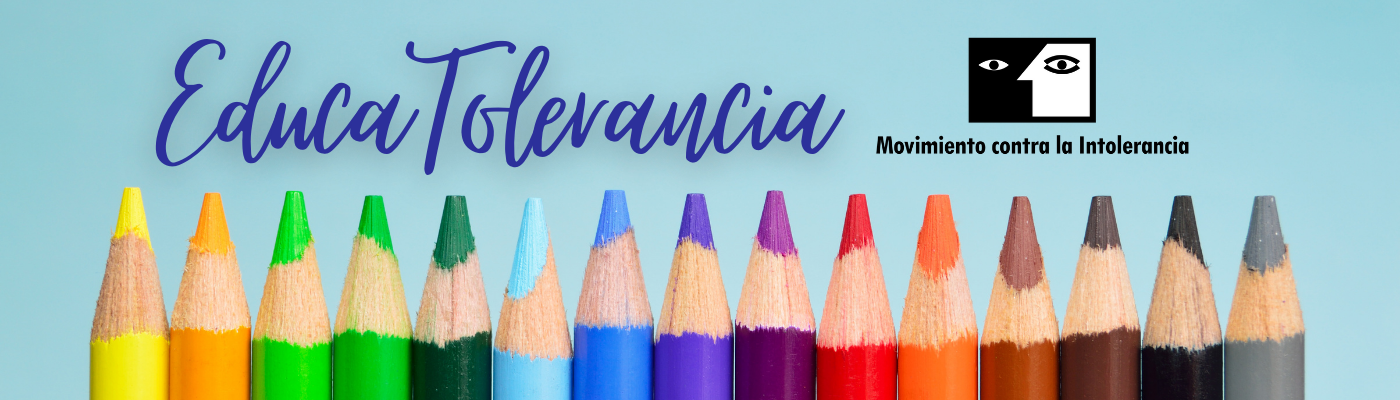Emilia Pardo Bazán, contra la violencia machista
ABC.- Francisco Asenjo Barbieri, insigne compositor y precursor del teatro musical en nuestro país, tomó posesión de la silla H de la Real Academia Española (RAE) el 13 de marzo de 1892. Aquel día, con motivo de la recepción que se celebró en su honor, no cabía ni un alfiler en la sede de la Docta Casa. El exceso de aforo hizo que muchas de las mujeres allí presentes tuvieran que quedarse de pie, circunstancia que aprovechó Juan Valera para sugerirles, en un tono más provocador que cómplice: «Como no han venido algunos académicos y hay sillones vacíos, pueden ustedes ocuparlos para su mayor comodidad».
Teniendo en cuenta que, apenas unos meses antes, el escritor había publicado el panfleto «Las mujeres y las Academias», en el que argumentaba que las mujeres no podían desempeñar un buen trabajo como académicas por la baja que debían coger durante el embarazo y la lactancia, es de imaginar la cara de las aludidas. Con lo que no contaba Valera, ni el propio Barbieri siquiera, era con la respuesta deEmilia Pardo Bazán, tan adecuada que casi parecía preparada. «Gracias, don Juan. Ya nos sentaremos en ellos algún día las mujeres por derecho propio», le dijo la escritora, quien no vivió para verlo –murió en 1921 y Carmen Conde entró en la RAE en 1987–, pero sí para creerlo.
Aunque Pardo Bazán intentó ser académica en varias ocasiones –ella misma redactó su currículum y se sometió a todos los protocolos, pero Valera, principalmente, le dio con la puerta de la RAE en las narices–, no era pose, ni afán de protagonismo. La conciencia feminista llevaba tiempo prendida en su espíritu, influida, sobre todo, por la estrecha relación que siempre mantuvo con su padre, un hombre abierto y dialogante, y por la lectura, sorprendente por el lugar y la época, de «La esclavitud femenina», de John Stuart Mill. Con el referente de su paisana Concepción Arenal y gracias a sus recurrentes viajes a Francia, sin perder de vista el movimiento sufragista inglés, se declaró feminista militante y, durante toda su vida, reivindicó la equidad entre hombres y mujeres. Lo hizo pese a tener que aguantar descalificaciones de todo tipo, entre ellas que «escribía a lo hombre» o «se ponía los pantalones para escribir», destinadas a minusvalorar su talento por el mero hecho de pertenecer a un determinado género.
Sus artículos en materia de igualdad, recogidos en la prensa de la época, siguen resonando en la conciencia social. Pero el compromiso de doña Emilia no se limitó a su producción periodística. Una parte de su obra bien puede considerarse literatura de denuncia, y en ese apartado se enmarca «El encaje roto» (Contraseña Editorial), primera antología que se publica con los cuentos que escribió para condenar laviolencia machista. Editado y prologado por Cristina Patiño Eirín, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, el volumen recopila treinta y cinco cuentos, siete de los cuales aparecieron en la revista «Blanco y Negro», joya de la corona de ABC y con la que la escritora gallega mantuvo una estrecha relación profesional a lo largo de toda su vida. Fechados entre finales del siglo XIX y principios del XX, asusta comprobar la vigencia de unos escritos que huyen del tono moralizante y cuya calidad literaria es incuestionable.
Origen
Según explica Patiño Eirín, en conversación telefónica con ABC, «la oportunidad surgió hace dos años y medio, con un mensaje de Alfonso Castán, socio de la editorial Contraseña». El editor llevaba tiempo siguiendo el trabajo de la profesora, especializada en la figura de la escritora coruñesa, a la que descubrió siendo adolescente. «Me invitó a pensar en una posible selección de cuentos relacionados con esta temática, tristemente actual aún». Al principio, Patiño Eirín tuvo algún que otro reparo, consciente del peligro de que la antología fuese leída en términos de lección moral. Pero, finalmente, aceptó el reto, y la responsabilidad. «Había una parte de conciencia personal mía, en el hecho de observar una realidad que todos los días es trágica. Yo no concibo la literatura como lección, pero nos hace mella y penetra en nosotros de forma sutil. No es una antología hecha de manera oportunista, sino muy meditada. Sin perjuicio de que los cuentos tengan una temática predominante, quería que no se viese como un libro doctrinal».
De hecho, Pardo Bazán nunca persiguió tal propósito y llegó a renegar de ese tipo de literatura. «Nunca tuvo la noción de lo literario como algo apologético. Intenta desmarcarse de esa tradición femenina de las novelas isabelinas y está convencida de que el fin del arte es la belleza». Una motivación que no lastró la conciencia que, como mujer, tenía de la injusticia y la subordinación de la condición femenina a los hombres. De ahí estos relatos, que constituyen «su obra narrativa más viva». «Sólo pretendía apostarse ante esa realidad con ánimo de recoger todo ese tremendo conjunto de hechos y realidades que afectaban a la subjetividad humana». Y que siguen afectando. De hecho, los cuentos parecen escritos ayer mismo.
Conciencia
«No es una escritora alejada de nosotros. Hay un latido absolutamente vivo. A las mujeres se las educaba en esa conciencia del novio que iba a hacerlas felices, y esa creencia aún sigue sumida en buena parte de la población femenina». Para Pardo Bazán, que no dudaba en hablar de «mujericidios» –hoy los hay que se atreven a cuestionar la terminología–, «las mujeres del pueblo son las cargadas de futuro, tiene una mirada sobre la pirámide social que discrimina muy bien». Así lo refleja en sus cuentos, algunos muy conocidos, como el que da título al volumen, «El encaje roto», objeto de estudio en universidades estadounidenses.
Los hay rurales, vinculados a la Galicia profunda, muestra de ese naturalismo en el que algunos intentaron encasillarla. Pero también urbanos, trágicos, humorísticos y hasta con un pie en la literatura fantástica, como «Vampiro», en el que un viejales «ochentón» le chupa, literalmente, la juventud a la joven de quince con la que se casó, arreglo económico mediante. «Su escritura es variadísima y hemos querido que no sólo predominase la nota trágica. Explora el miedo de las mujeres con una capacidad de absoluto respeto. El juicio no lo hace el cuento, corresponde al lector, el camino lo va construyendo el lector, muchas veces de forma inconsciente, esa es la piedra de toque».
Hay veces en las que los victimarios son presentados como «personajes que, por su manera de vivir, ajenos a la cultura y la educación, están abocados a ser salvajes». En otras historias, el lector se da de bruces contra una realidad en la que conviven múltiples reacciones ante laviolencia machista, como el hombre que mató a golpes a otro en una posada porque le «llevaba el demonio» ver el trato que daba a su mujer: «Que la matase allá en su alcoba, malo será, pero nadie tie que meterse; para eso era su señora. En mi cara era cosa de avergonzarme. Estar un hombre presenciando que á una mujer la hacen tajás y dejarlo… vamos, que se le requema á uno la sangre», se justifica el condenado ante su abogado en «Sin pasión», publicado en «Blanco y Negro» el 27 de febrero de 1909.
No exagera Patiño Eirín al asegurar que «hay cuentos que resuenan después, que nos dejan un eco». Y, teniendo en cuenta que Pardo Bazán «tenía previsto escribir un libro sobre la mujer», es posible que sea cosa de brujería. Ya saben: genio y figura…