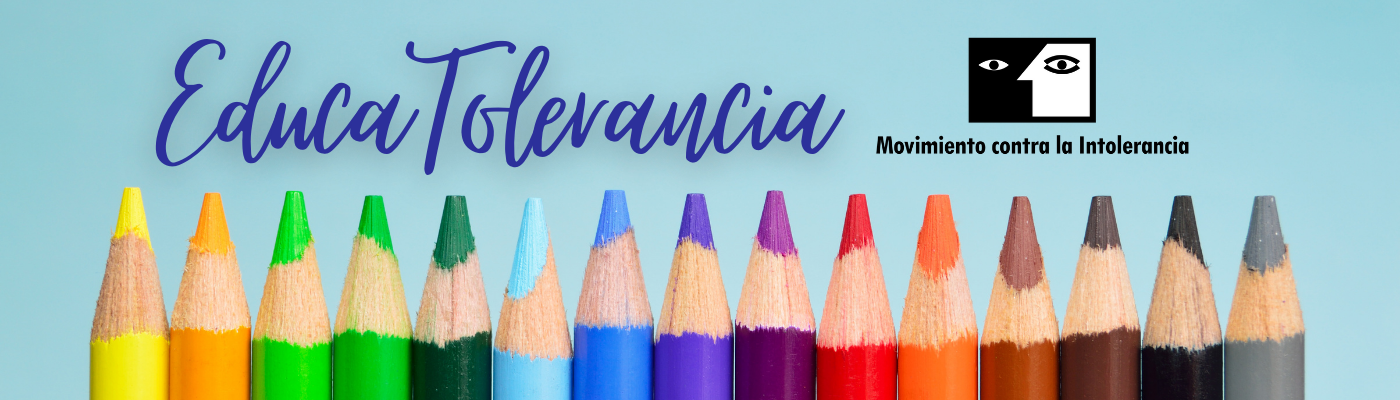La mascarilla choca con la cultura occidental
El País.- La prenda desafía una forma de vida que prima la individualidad y que a lo largo de la historia ha ido desprendiéndose de embozos, velos y pañuelos. Lo social se impone hoy a lo individual y frena el narcisismo
El marqués de Esquilache cayó después de intentar erradicar ese sombrero de ala ancha y la capa larga que escondían las intenciones de los maleantes para cometer sus crímenes en el anonimato de esas prendas. Era 1766, tiempo de modernización con Carlos III, que intentó lograr un Madrid más higiénico y seguro frente al recelo de la población. En EE UU, años cincuenta, varios Estados prohibieron a sus ciudadanos circular embozados como reacción al Ku Klux Klan, que imponía su terror bajo esos ropajes capaces de eliminar la identidad e igualar a quien los lleva.
Ese giro inesperado nos ha sometido a su vez a contradicciones legales con las que hoy nos damos de bruces. Quebec, por ejemplo, prohibió hace menos de un año cubrir cabezas y caras o portar símbolos religiosos a los trabajadores públicos y tiene ahora dificultades para formalizar la obligación de la mascarilla que, de momento, solo define como “altamente recomendable”. “La contradicción, la ironía, es que hace un año el Gobierno sintió la urgencia de prohibir símbolos religiosos a pesar de que violaba la Carta de Derechos Humanos y Libertades sin haber razón alguna, y ahora que hay una urgencia de verdad, la de salvar vidas y garantizar la seguridad de la población de la provincia, no considera necesario infringir esos derechos para imponer la mascarilla”, responde desde Canadá Nour Farhat, abogada que combate esa legislación. “Está en una contradicción total. Sobre todo, teniendo en cuenta que Quebec reúne la mitad de los casos del país y es uno de los grandes focos de muertes”.
Más contradicciones: en abril, el Estado norteamericano de Georgia suspendió la legislación anti Ku Klux Klan vigente desde 1951 que prohibía “mascarilla, capucha o artilugios por los que se esconde o cubre una porción del rostro y se impide conocer su identidad”, precisamente para permitir el uso de mascarillas. El Gobierno holandés prohibió el burka o velo integral tan cerca como en 2019 y con él el niqab (que deja los ojos libres), el pasamontañas, cascos que tapen la cara y máscaras en numerosos lugares públicos.
“En términos culturales, la mascarilla es contraria a nuestra tendencia. Es distinto del velo, porque este tiene una carga religiosa tradicional que se fundamenta en unos versos del Corán que aluden a la modestia, el taparse, y que luego los más radicales han interpretado como una forma de avanzar en el espacio público. Es decir, hay contradicciones con estas legislaciones, pero las razones son distintas. Ahora estamos hablando de seguridad sanitaria”, afirma Eva Borreguero, politóloga.
¿Es la seguridad, es la discriminación de la mujer o es la neutralidad religiosa lo que ha llevado a países occidentales a prohibir o limitar distintos velos? En ocasiones, las autoridades aludieron a razones de seguridad para imponer esas legislaciones antivelo. Feixa recuerda cómo la guerra contra el velo en Lleida coincidió con la batalla contra las bandas latinas (tema de su especialidad). Colegios de Hospitalet requisaban gorras o pañuelos como elemento identitario de bandas latinas por supuestas razones de seguridad aunque los chicos no pertenecieran a ellas. “Estas prohibiciones fueron una forma de racismo institucional”, afirma. La policía holandesa, por ejemplo, explicó la nueva legislación por “razones de seguridad y porque en la prestación de un servicio es importante reconocernos unos a otros”. En Quebec, aludieron a la separación de Iglesia-Estado. En España, el Tribunal Supremo tumbó en 2014 varios vetos municipales al velo al considerar que los Ayuntamientos no tienen competencias para limitar un derecho fundamental como la libertad religiosa.
Pero más allá de las contradicciones legales que retuercen nuestra larga batalla contra el embozo, se abren también cambios curiosos para los investigadores sociales: “Estábamos ya en una banalización absoluta de la propia imagen con la cultura del selfi. Padecemos un narcisismo y egocentrismo que nos lleva a querer ver reflejado y exhibido nuestro rostro constantemente. En este sentido, el coronavirus desbanaliza esta idea del rostro, del selfi, y, ante el miedo a la muerte o a perder lo que tenemos, nuestra cultura individualista se hace más social”, afirma Feixa. Al mismo tiempo, entramos en un momento posmoderno nuevo que para Borreguero desafía el reconocimiento facial chino, por ejemplo, más difícil con la mascarilla o con diseños de joyas que se están haciendo para anularlo, y que entronca con el fenómeno Anonymous. En la lucha por la individualidad, como dice Flamarique, queda el tuneo: “Integramos los nuevos códigos con rapidez, sí, pero es divertido cómo en seguida la propia gente tunea las mascarillas y les da su propia originalidad como forma de expresarse”. El individuo, finalmente, está en busca de su identidad.