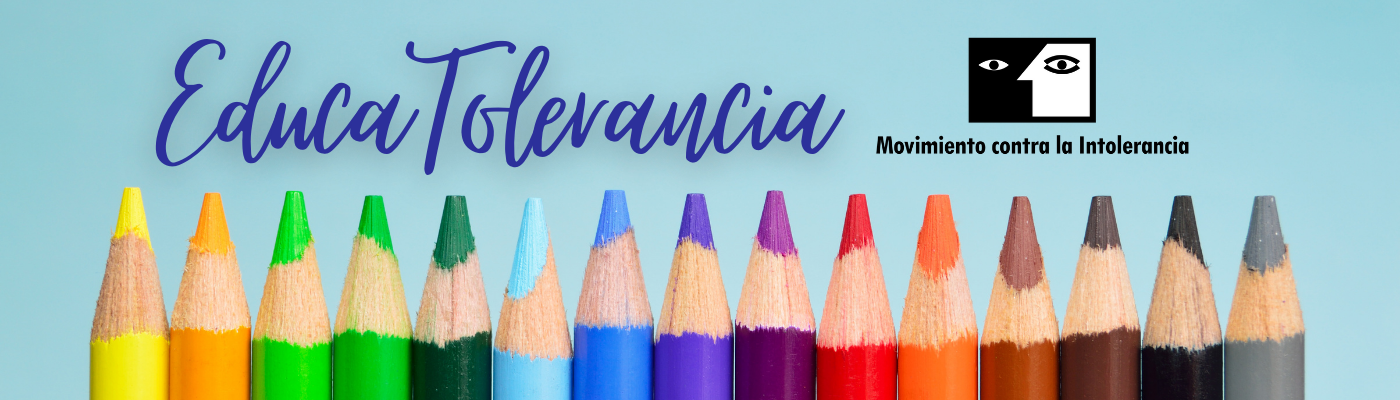Las mujeres con un máster o un doctorado son las que más tardan en denunciar violencia de género
El País.- Un nuevo estudio refleja que no existe un perfil definido de víctima aunque hay factores que contribuyen a crear un patrón, entre ellos la edad, la independencia económica o los hijos
Sofía no es un nombre real, pero la mujer y las cicatrices sobre su piel y su memoria sí lo son. “Vaya si lo son”, dice por teléfono. “A veces me miro al espejo y es como si yo no fuese yo”, se lamenta. Esa persona que refleja el espejo tiene 32 años, se manifiesta con los mofletes rayados a lo guerrera los 8 de marzo y los 25 de noviembre, terminó un máster relacionado con Ciencias Políticas justo después de graduarse en esa misma disciplina, tuvo una beca Erasmus, tantos amigos que siempre le costó compaginar los distintos grupos y una familia que era, y es, su “muro de carga”. Y dio igual. A Sofía, su novio, ahora ya exnovio, la sometió, la maltrató y la humilló durante siete de los nueve años que pasó con él: “Nadie se lo creía. Ni siquiera yo”. Y apostilla: “Tenemos estereotipos hasta para las víctimas, y no sirven”.
Sofía lleva razón. Según las conclusiones de un estudio encargado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas en verbalizar la situación, son las que tienen estudios universitarios de tercer ciclo (máster, doctorado o posgrado) las que, de media, necesitan más tiempo (12 años y tres meses), seguidas de las que tienen estudios primarios (10 años y nueve meses) y las que no saben leer y escribir, que tardan una media de ocho —hay una pequeña parte de mujeres que tarda 15 años y 6 meses y que no se ha podido catalogar dentro del tramo de estudios porque no respondió a esta pregunta—. Este es, según expertas y psicólogas, un dato que choca con la imagen que reconocen que socialmente se puede tener de una víctima.
“Y no existe un perfil”, apunta Ana Gómez Plaza (Madrid, 1955), psicóloga en un Centro de la Mujer de Castilla La-Mancha y voluntaria en la Fundación Igual a Igual, que ha realizado el trabajo con una muestra de 1.200 víctimas entrevistadas. Con esa cifra, lo que tarda de media una mujer en denunciar son ocho años y ocho meses. Por tramos de edad, las que tardan menos son las que tienen entre 18 y 25 años (dos años y 10 meses) y las que más, las mayores de 65 años (26 años y tres meses).
Las razones por las que no se denuncia
«El dato según el nivel de estudios demuestra que hay que estar alerta en cualquier ámbito y contra cualquier violencia, ya sea física, psicológica, sexual o ambiental. En el caso de los estudios superiores, puede explicarse por una mezcla de factores, entre ellos la vergüenza», arguye Gómez. Esa fue la razón que dieron el 28% de las encuestadas. Pero la principal fue el miedo al agresor, que arguyó la mitad; seguida de la creencia de que podían resolverlo solas (un 45%); y el no reconocimiento como víctima (36%).
Este último factor fue el que mantuvo a Ana Bella Estévez (Sevilla, 1972), la presidenta de la Fundación Ana Bella para víctimas de esta violencia, 11 años junto a su maltratador. «Yo fui víctima en un mundo en el que había poder, lujo y dinero. El estigma en esos ámbitos es doble, porque no se espera, porque se tiene miedo a perder el prestigio. Ahí hay mucha violencia invisible», asegura. «Veía en la tele los asesinatos machistas y me preguntaba qué había sucedido para llegar hasta ahí, y resulta que yo a mí misma no me reconocía como víctima».
Habla de indefensión aprendida y del «robo» del instinto para reaccionar: «Te crees que te pega porque te quiere y si deja de hacerlo, lo ves como si hubiese dejado de hacerte caso. Es un amor tremendamente mal entendido. No es amor». En ese contexto, asegura, quienes te rodean son clave. Natividad Hernández, psicóloga de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, una ONG que agrupa a profesionales del ámbito de la violencia de género, explica que mientras el agresor lo que intenta es mantener oculto el maltrato al entorno, «es el entorno el que suele abrir los ojos de las víctimas, porque una vez que estás dentro, se normaliza y se es incapaz de tomar una decisión para alejarse».
Este último factor fue el que mantuvo a Ana Bella Estévez (Sevilla, 1972), la presidenta de la Fundación Ana Bella para víctimas de esta violencia, 11 años junto a su maltratador. «Yo fui víctima en un mundo en el que había poder, lujo y dinero. El estigma en esos ámbitos es doble, porque no se espera, porque se tiene miedo a perder el prestigio. Ahí hay mucha violencia invisible», asegura. «Veía en la tele los asesinatos machistas y me preguntaba qué había sucedido para llegar hasta ahí, y resulta que yo a mí misma no me reconocía como víctima».
Habla de indefensión aprendida y del «robo» del instinto para reaccionar: «Te crees que te pega porque te quiere y si deja de hacerlo, lo ves como si hubiese dejado de hacerte caso. Es un amor tremendamente mal entendido. No es amor». En ese contexto, asegura, quienes te rodean son clave. Natividad Hernández, psicóloga de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, una ONG que agrupa a profesionales del ámbito de la violencia de género, explica que mientras el agresor lo que intenta es mantener oculto el maltrato al entorno, «es el entorno el que suele abrir los ojos de las víctimas, porque una vez que estás dentro, se normaliza y se es incapaz de tomar una decisión para alejarse».
Este último factor fue el que mantuvo a Ana Bella Estévez (Sevilla, 1972), la presidenta de la Fundación Ana Bella para víctimas de esta violencia, 11 años junto a su maltratador. «Yo fui víctima en un mundo en el que había poder, lujo y dinero. El estigma en esos ámbitos es doble, porque no se espera, porque se tiene miedo a perder el prestigio. Ahí hay mucha violencia invisible», asegura. «Veía en la tele los asesinatos machistas y me preguntaba qué había sucedido para llegar hasta ahí, y resulta que yo a mí misma no me reconocía como víctima».
Habla de indefensión aprendida y del «robo» del instinto para reaccionar: «Te crees que te pega porque te quiere y si deja de hacerlo, lo ves como si hubiese dejado de hacerte caso. Es un amor tremendamente mal entendido. No es amor». En ese contexto, asegura, quienes te rodean son clave. Natividad Hernández, psicóloga de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, una ONG que agrupa a profesionales del ámbito de la violencia de género, explica que mientras el agresor lo que intenta es mantener oculto el maltrato al entorno, «es el entorno el que suele abrir los ojos de las víctimas, porque una vez que estás dentro, se normaliza y se es incapaz de tomar una decisión para alejarse».
Los motivos para romper el silencio
Según el documento, una de cada cuatro mujeres encuestadas pidió ayuda o denunció por el apoyo de una persona de su entorno; el 30% lo hizo porque sus hijos «se estaban dando cuenta de la situación de violencia«; el 41% «por las características de la última agresión»; y el 54% porque se encontraba tan mal psicológicamente que tenía que salir de esa situación. Para llegar a ese punto, según Natividad Hernández, primero han tenido que «aclarar la confusión de sentimientos». «No saben qué sienten, si es amor o miedo o dependencia… Una vez que aclaran eso, pueden dar el paso de romper y pueden sobreponerse a todos los miedos más allá del agresor».
Entre ellos, el temor a la reacción de la familia, que según el estudio tiene un 16% de las víctimas, al procedimiento judicial (19%) o a la reacción de los hijos (11%). La descendencia, explica la psicóloga coordinadora del estudio Ana Gómez, es uno de los factores que retrasan la denuncia —la media de aquellas que tienen tres o más hijos es de 12 años y dos meses frente a los tres años y cinco meses de quienes no tienen—, como también la situación legal respecto al agresor —las casadas necesitan 12 años y un mes, mientras que las parejas de hecho o las solteras tardan seis años y un mes y seis años y nueve meses, respectivamente—.
“En cualquiera de los casos es mucho tiempo», alude Gómez. «La violencia de género es un proceso de deterioro tremendo”, cuenta. Para ella, es obvio que es un problema social histórico, «no individual», y lo novedoso es su visibilización. «Llevamos siglos arrastrando esto, menos de 50 años viéndola asomar de forma pública y 15 años con la Ley de Violencia de Género. El reconocimiento por parte de los Gobiernos y las instituciones es vital, conocer y reconocer el problema para dar una solución y darla desde el Estado». ¿Y cuál es esa solución? «Está claro que la educación formal por sí sola no lo es. Hace falta formación reglada en este ámbito, educación en valores y sensibilización«, concluye. «Mucha sensibilización».